El nacimiento de la concepción moderna de la evolución geológica de la Tierra.

En los ciento veinte años que separan las Lectures and discourses on earthquakes (1668) de Robert Hooke (1635-1703) de la Theory of the Earth (1788) de James Hutton (1726-1797), no sólo se formularon diferentes hipótesis que intentaban dar cuenta del aspecto actual de la Tierra –las cuales, desde la perspectiva presente, podrían juzgarse ingenuamente como arbitrarias e, incluso, como ajenas al saber científico– sino que, además, se lograron elaborar los elementos conceptuales que hicieron posible una concepción histórica de nuestro planeta, enfrentando el ideal de armonía y estabilidad heredado de los antiguos y sólidamente confirmado por la astronomía de la síntesis newtoniana.
En los primeros años del período en cuestión, el sabio danés Nicolaus Steno (1638-1686) publicó su Prodromus (1669), texto que, por su reconstrucción de la historia geológica de la Toscana, se acostumbra asociar con el inicio de la geología moderna (Fig. 1). Poco después, Thomas Burnet (1635-1715) dio a luz su Telluris Theoria Sacra (1691), obra que se suele contraponer a la anterior por su –se dice– alto grado especulativo. Sin embargo, el historiador de la ciencia italiano Paolo Rossi se pregunta: ¿Por qué es que solamente cuando las hipótesis metafísicas subyacentes al ‘romance’ de Burnet fueron aceptadas, recién entonces pueden ser escritos los libros sobre ‘geología’ moderna?
Problemas a resolver
Del sinnúmero de cuestiones que enfrentaron los contemporáneos de Hooke, Steno y Burnet, dos eran cruciales para dilucidar las virtudes de las diversas tramas conceptuales que buscaron imponer su coherencia durante el siglo XVII: (i) la necesidad de dilucidar la naturaleza de los fósiles, (ii) la de contar con una explicación causal que, involucrando una sucesión de causas naturales o bien la intervención divina, permitiera dar cuenta del estado actual de la corteza terrestre, a la que Burnet comparaba con un templo en ruinas. Es claro que esta segunda cuestión dependía estrechamente de la solución al enigma de los fósiles y, a la vez, suponía la capacidad de dar explicaciones satisfactorias del fenómeno del Diluvio registrado en las Sagradas Escrituras, así como también de cualquiera de las hipotéticas grandes catástrofes que pudieron–y que podrían–dejar su huella sobre la corteza (erupciones volcánicas, inundaciones, terremotos).
Aclaremos que cuando hablamos de ‘explicaciones satisfactorias’ estamos soslayando un problema histórico fundamental, que podría formularse con una pregunta: ¿qué es, para el siglo XVII, una ‘buena’ explicación? Si bien no es posible tratar aquí este asunto en profundidad, podemos al menos añadir a las cuestiones que las teorías geológicas en competencia debían explicar (los fósiles y el estado de la corteza), una tercera, que se diferenciaba de las otras por su referencia al entorno intelectual y social, no menos relevante, a la hora de juzgar la probabilidad que posee una teoría de ser aceptada por sus contemporáneos, que otros factores ‘internos’ de la teoría (por ejemplo, coherencia, capacidad de explicar la evidencia empírica, consistencia con otras teorías). Este tercer asunto, que las teorías geológicas no podían dejar de considerar, era que durante el Renacimiento y los comienzos de la Edad Moderna se creía firmemente en una Tierra limitada en su duración, cuya edad, a fines del siglo XVII, se estimaba como acercándose a los fines del sexto milenio. Por analogía con las etapas de la Creación, establecidas según la narración que figura en el libro del Génesis, se consideraba inminente el comienzo de un Annus Magnus, un período que constituiría una Edad de Oro para los elegidos. Para Burnet, como para otros autores de la época, el inicio del milenio vendría rubricado por una gran conflagración, una catástrofe ígnea (simétricamente opuesta a la catástrofe por agua del diluvio universal). Como escribió el historiador inglés Charles Webster en 1982: Para los contemporáneos de Paracelso o Newton, la justicia divina parecía más inminente que la posibilidad de un holocausto nuclear para nosotros. De manera coherente con la convicción de un final cercano, los interrogantes que guiaron la investigación de la Tierra durante el siglo XVII apuntaban, por un lado, a comprender los aspectos menos permanentes de la naturaleza y, por otro, a establecer una sincronía entre el Antiguo Testamento y una hipotética sucesión verosímil de eventos geológicos que pudiera dar cuenta de dicha inestabilidad histórica.
El problema de los fósiles
La controversia acerca de la naturaleza de los fósiles, compleja y sutil, se desencadenó alrededor de dos concepciones excluyentes. Una, propia de textos de orientación hermética o neoplatónica, sostuvo la tesis de que los fósiles debían ser considerados como objetos naturales poco comunes, especialmente extraños, como lapides sui generis, producto de una ‘virtud plástica’ que actuaría indistintamente sobre animales, vegetales y minerales. La otra concepción afirmaba el origen orgánico de los fósiles y fue defendida, entre otros, por John Ray (1627-1715) y Robert Hooke. La primera tesis se apoyaba en ciertos preceptos relacionados con la noción de generación de los minerales, la cual se encontraba imbricada con las ideas acerca de la generación de las plantas y los animales; concepción, en última instancia, elaborada a partir de las teorías de Aristóteles, expuestas en su Meteorologica. De acuerdo con la explicación difundida por Georgius Agricola, debajo de la corteza terrestre circularía, en forma líquida, un succus lapidificus o lapidescens o, en forma gaseosa, un aura petrifica o lapidifica, capaces de transformar diversas sustancias en piedras. Variaciones de esta explicación fueron adoptadas por autores como William Gilbert (1540-1603), autor del De Magnete (1600), célebre tratado acerca de los imanes y el magnetismo terrestre. Una cita algo extensa de esta obra ilustra esta noción de generación: La tierra desprende diversos humores, no producidos a partir de agua ni de tierra seca, ni de alguna mezcla de ambas, sino de la materia de la misma tierra […] Los humores provienen de vapores sublimados que tienen su origen en las entrañas de la tierra […] Luego, Aristóteles está parcialmente en lo correcto cuando dice que las exhalaciones que se condensan en las vetas de la tierra son la materia prima de los metales […] Así, las exhalaciones son la causa remota de la generación de los metales; la causa próxima es el fluido proveniente de esta exhalación: como la sangre y el semen en la generación de los animales.
Esta analogía de los procesos de generación en los reinos orgánico e inorgánico formaba parte de un contexto explicativo más amplio, dentro del cual las similitudes entre algunos organismos vivos con los minerales fósiles se justificaban por el juego de las secretas ‘simpatías’ y ‘antipatías’ que, se creía, proporcionarían una inextricable unidad al mundo. Las ‘simpatías’ (y su noción contraria, las ‘antipatías’) consistían en misteriosas relaciones, conexiones ocultas entre objetos naturales que poseían algún rasgo en común (en general, su forma, color y otras características perceptibles). Como dice el historiador de la ciencia William Ashworth, la búsqueda de similitudes y semejanzas fue la principal guía epistémica del pensamiento renacentista. En función de esto, se comprende que el entonces célebre sabio jesuita Athanasius Kircher (1602-1680) haga saber en su Mundus Subterraneus (1644) que las rocas tienen impresas escenas mitológicas, formas geométricas, letras del alfabeto griego y romano, figuras de cuerpos celestes, de animales, de árboles o que en las finas vetas de un ágata se represente a Apolo y a las musas, o en las paredes de la gruta de Baumann a Cristo y a Moisés. La semejanza entre seres vivos y fósiles, postulada por algunos autores, sería entonces una consecuencia del presupuesto de la época según el cual la naturaleza aplicaría sobre ciertas ‘rocas’ los mismos principios empleados en conformar las estructuras visibles de los seres vivos.
En contraposición a la perspectiva recién comentada, Hooke creía que la Tierra y sus formas vivientes poseen una historia hecha de cambios continuos, debida a una sucesión de catástrofes: la acción de los vientos y las lluvias, el ritmo de los ríos y las mareas, las piedras y el suelo sometidos a la acción descendente de la gravedad, y los movimientos de tierra y las erupciones, que empujan en sentido opuesto. A partir de la presencia de fósiles marinos en rocas de montaña, Hooke concluye que la corteza terrestre sufrió drásticas alteraciones: Una gran parte de la superficie terrestre ha sido transformada desde la Creación y alterada en su naturaleza; digamos que muchas partes que han sido mar ahora son tierra; y a la inversa, otras que ahora son mar fueron tierra firme; hubo montañas que han sido transformadas en planicies y planicies en montañas y así siguiendo. Igual que Steno, Hooke adaptó su teoría a la cronología bíblica, de modo que la historia sagrada, la historia de la Tierra y la del hombre compartían una misma escala temporal. Este esquema lo empujó a adoptar una hipótesis controvertida: a partir de la magnitud de las alteraciones observadas, supuso que en los inicios del mundo la corteza terrestre había sido más maleable y había estado sometida a cambios de mayor intensidad que en los períodos más recientes. Si bien Hooke estaba convencido del origen orgánico de los fósiles, no encontró en los procesos conocidos –cristalización, precipitación, compresiones intensas sobre substancias salinas o sulfurosas– una explicación de la fosilización, fenómeno que, por algún misterioso camino, se habría mostrado capaz de actuar en contra del inexorable principio de la degradación o putrefacción de las sustancias orgánicas.
Ávidos de indicios que pudieran arrojar algo de luz sobre el turbio panorama, Hooke, Steno y sus contemporáneos leyeron en las Metamorfosis de Ovidio, en los viajes de Odiseo y de Eneas y en la Atlántida aludida por Platón la crónica de un pasado geológico que mostraba cuánto se había alterado desde aquellos días la geografía del Mediterráneo. Es dentro de este marco donde debe ubicarse la narración de la historia del mundo de Thomas Burnet para que deje de aparecérsenos como una mera fábula de arbitrariedad religiosa y, en cambio, se nos presente como la obra inteligible y coherente que fue.
La Historia Sagrada de la Tierra de Thomas Burnet
Entre 1680 y 1691, Thomas Burnet, miembro del clero anglicano y discípulo del platónico Ralph Cudworth (1617-1688) en el Christ College de Cambridge, publicó los cuatro libros que componen la Telluris Theoria Sacra, obra de la que se hicieron, entre 1691 y 1759, tres ediciones en latín y ocho en inglés. La Teoría Sagrada de la Tierra representa el primer intento de formular una historia del mundo desde la Creación capaz de dar cuenta, asimismo, del presente y aun de la conflagración que se pensaba inminente y que marcaría el comienzo del milenio. Para reconstruir la historia de la Tierra, Burnet adoptó una estrategia cartesiana de búsqueda de mecanismos físicos, asumiendo que debería existir una rigurosa concordancia entre las Escrituras, único documento indudablemente verídico, y la historia de la naturaleza. Suponemos –dice– que ninguna verdad que concierna al mundo natural puede ser enemiga de la religión; porque la verdad no puede ser enemiga de la verdad, Dios no se divide contra sí mismo.

Burnet divide su historia en siete etapas, como sigue :
• El Caos Original, en el cual existía la materia de la Tierra y el Cielo, sin forma ni orden, reducida a una masa fluida, en donde se encuentran los materiales e ingredientes de todos los cuerpos, pero confusamente mezclados.
• La palabra sagrada del Creador transformó el Caos en la Tierra perfecta del Edén, e hizo que los distintos tipos de materia se separasen de acuerdo con el principio de gravedad específica, que empuja las partes más pesadas hacia el centro. Reinaban en este período condiciones climáticas benignas, con una permanente primavera en las latitudes medias, como consecuencia de que el eje terrrestre no tenía la inclinación actual y de que, dado que la corteza no se había roto, la superficie no presentaba relieves.
• Una catástrofe –el Diluvio– cubrió la Tierra de agua. Para explicar este punto central de su obra, Burnet formula una teoría según la cual se postula la existencia de aguas subterráneas ocultas en las entrañas de la Tierra. El calor y la consecuente expansión de vapores en su interior, nos dice, produjeron una lenta dilatación de la corteza, como consecuencia de la cual gigantescos temblores resquebrajaron la superficie terrestre. Por las grietas así producidas escaparon los vapores internos, que se condensaron en los polos, precipitando en forma de torrenciales lluvias sobre las regiones ecuatoriales. Este sería el origen de las montañas y de los océanos, así como de la alteración del ángulo del eje terrestre y del consecuente aspecto de ruina de la corteza.
• La agrietada corteza de la Tierra actual es producto del Diluvio. Las cuencas de los océanos son los espacios que quedaron entre fragmentos de corteza, los cuales, al desplazarse y girar sobre sí mismos, dieron origen a las cordilleras. Al referirse a este estadio, Burnet se interroga: ¿Cómo es posible confiar en un mundo transitorio, el cual será reducido a cenizas y humo en el espacio de una centuria o dos?.
• En el futuro, la Tierra será consumida por el fuego proveniente de los rayos y de la lava incandescente. Simétricamente a la catástrofe por agua producida en el pasado, en el futuro se dará una catástrofe por fuego. Ahora bien, ¿cómo puede arder la Tierra, siendo rocosa y húmeda? También aquí Burnet intenta una explicación física.
• Por degradación en hollín y cenizas, la Tierra volverá a adquirir la perfección pasada, y recuperará su antigua estructura de estratos concéntricos, acumulados en orden decreciente de densidad.
• La Tierra finalizará su ciclo convertida en una estrella.
El carácter mecanicista y naturalista de la obra de Burnet cuestionó la idea de la absoluta estabilidad y perfección del mundo natural. En este aspecto, la Teoría Sagrada de la Tierra ejerció en su tiempo una influencia aún mayor que las obras de Hooke o Steno. Y se comprende cómo la visión de Burnet no atentaba contra la perfección del Creador si se concibe, como él lo hizo, a la naturaleza como escenario e, incluso, como espejo del desarrollo de la historia del hombre. Burnet postuló un perfecto ajuste entre la serie de eventos naturales y la serie de eventos morales, y esta sincronía, a su entender, no haría más que dar testimonio de la sabiduría divina.
La Teoría de la Tierra de James Hutton
La primera versión completa de la teoría de la Tierra de James Hutton apareció en 1788 como Theory of the Earth, publicada en las Transactions of the Royal Society of Edinburgh (1:209-305), tres años después de su presentación ante dicha sociedad. Posteriormente, en 1795, se publicaron los dos gruesos volúmenes de su Theory of the Earth with Proofs and Illustrations. Durante el período en el cual Hutton desarrolló sus investigaciones, los geólogos aceptaban el agua y el calor como las dos causas materiales básicas de alteración de la corteza terrestre. Sin embargo, se discutía el papel desempeñado por cada una de ellas. Por un lado, aquellos geólogos que en esta disputa fueron bautizados como neptunistas, no admitían el origen volcánico del basalto y sostenían que los volcanes serían formaciones de aparición tardía, en consecuencia de lo cual las rocas volcánicas se distribuyen en zonas superficiales de la corteza. Si bien esta postura permitía establecer concordancias con el relato bíblico, no dejaba de presentar inconsistencias insalvables: al considerar el agua como causa dominante durante las primeras épocas, la lentitud de los procesos de sedimentación resultaba incompatible con la efímera cronología derivada de las Escrituras. Frente a esta posición, los geólogos bautizados como vulcanistas aceptaban que los efectos del calor actuaron desde el comienzo y a lo largo de todas las edades de la Tierra.

Para Hutton, discípulo del químico Joseph Black (1728-1799) en Edimburgo, el efecto de los mares, ríos y lluvias habría sido enteramente destructivo. Pero además Hutton interpretaba la existencia de elevaciones en la corteza como el efecto de un agente reparador o constructivo, el cual no podría ser otro que el calor subterráneo. A diferencia de sus contemporáneos, que concebían la historia de la Tierra como un proceso de permanente erosión, Hutton veía, en la acción contrapuesta del agua y el calor, un proceso cíclico de destrucción y construcción continuas de distintas partes de la corteza. Como conclusiones de su trabajo de campo sostuvo la naturaleza ígnea del granito y explicó que si éste fuera un sedimento no podría abrirse paso hacia el interior de sedimentos superiores de mayor antigüedad, lo cual sólo podría lograr a través de un movimiento de ascenso en estado incandescente. Por otra parte, Hutton prestó particular atención a aquellos relieves que presentan, básicamente, una geometría de estratos horizontales depositados sobre estratos verticales –llamados inconformidades–, los cuales, a su juicio, serían evidencia directa de sucesivos ciclos de hundimiento y elevación.
Stephen J. Gould, en La Flecha del Tiempo, argumenta en contra de la ‘leyenda’ que hace de Hutton, un geólogo empirista. Estableciendo una rigurosa cronología que incluye la primera presentación de su teoría (1785) y la observación de su primera inconformidad (1787), Gould concluye que, para Hutton, la teoría cíclica tiene un carácter necesario, racional y a priori. Dice Gould: Hutton desarrolló su teoría en la forma final antes de haber visto siquiera una inconformidad y cuando había observado granito únicamente en un solo afloramiento inconcluso. Por otro lado, hay que tener en cuenta que Hutton era un newtoniano y, a semejanza de Newton (1642-1727), quien explicó la estabilidad del sistema planetario como un balance entre la tendencia centrífuga y la atracción gravitatoria, concibió la estructura de la Tierra como sostenida indefinidamente por un balance de fuerzas geológicas. Escribió Hutton: Pues habiendo visto en la historia natural de esta tierra una sucesión de mundos, podemos concluir que hay un sistema en la naturaleza, de la misma manera que, observando la revolución de los planetas, se concluye que hay un sistema por el cual se comprende que ellos continúan esas revoluciones. Newton había sostenido, además, que las investigaciones acerca del origen del sistema solar no tienen sentido. La estabilidad de las órbitas de los planetas, afirmaba, fue establecida por intervención divina, y de su forma actual no pueden obtenerse indicios del acto o proceso de la Creación. Idéntica conclusión extrajo Hutton, para quien el orden geológico presente nada dice acerca del origen de la Tierra. Concluye en su trabajo795: El resultado, entonces, de esta investigación, es que no encontramos ni vestigios de un comienzo, ni perspectivas de un final.
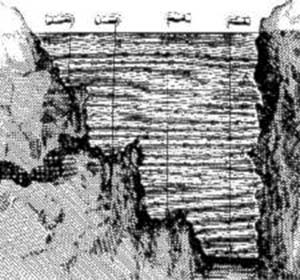
De la obra de Hutton se pueden extraer las dos conclusiones que serían recogidas por Charles Lyell (1797-1895) y que abrieron una nueva perspectiva al pensamiento geológico (Fig. 3). Una es que no se requiere postular un estado inicial de mayor perfección, pues el ritmo de los eventos geológicos no apunta en la dirección de una degradación irreversible que obligue a una historia de la Tierra limitada en su duración. En la teoría de Hutton el pasado se transforma en un ‘oscuro abismo’ y la escala temporal de la naturaleza ya no coincide con la del hombre. La segunda conclusión, que no es independiente de la primera, es que la evidencia muestra que todas las fuerzas activas en el presente han actuado en épocas anteriores y que lo hacen muy lentamente.
Para Hutton, los vestigios fósiles hallados en el interior sólido de la Tierra proporcionaban información acerca de extensos períodos de la historia natural. El conocimiento de los procesos geológicos, afirmaba, nos permitirá establecer la época desde la cual las especies que produjeron dichos fósiles habitan –o habitaban– la Tierra. Aclaremos, de paso, que Hutton no consideraba factible la extinción de especies, problema que, junto al establecimiento de las secuencias de fósiles, no había sido resuelto aún y que persistió luego de su muerte: Lamarck (1744-1829) sostenía que las especies no pueden morir y la polémica acerca de las demostraciones en favor de la extinción presentadas por Cuvier (1769-1832) se prolongó durante varias décadas.
Hutton era un devoto cristiano que no negó la creación del mundo, ni las causas finales cuando buscó en su teoría una justificación que hiciera de la Tierra un lugar estable para la vida. Más bien vio la repetición de los ciclos como algo necesario para dicha finalidad: Este es el modo en que vamos ahora a examinar el globo: para ver si hay, en la constitución de este mundo, una operación reproductiva mediante la cual una constitución arruinada puede ser reparada otra vez, y así producir estabilidad en la máquina, para ser ser considerada como un mundo sustentador de plantas y animales.
Más allá de Hutton: El siglo XIX
De la intrincada trama del pensamiento geológico de los siglos XVII y XVIII, nos hemos restringido a dos teorías de la Tierra que fueron consideradas, cada una en su momento, como fuertemente especulativas. Algunos de los contemporáneos de Burnet consideraron que su obra pertenecía al género de la fábula o del ‘romance’ (novela). En el caso de Hutton, basta con recordar que Cuvier, en el discurso preliminar de sus Investigaciones sobre Huesos Fósiles, publicada en 1812, apenas le dedicó un párrafo que lo incluye en el grupo de forjadores de ‘sistemas’, empleado este último término en un sentido peyorativo. Sin embargo, y aun dejando de lado el papel fundamental que desempeñaron los trabajos de Burnet y Hutton en la constitución de una concepción histórica de la naturaleza, lo que torna a sus obras particularmente atractivas para la historia de la ciencia es el que ambos hayan llevado hasta las últimas consecuencias sus hipótesis o concepciones a priori, con lo cual sus obras tienen la virtud de mostrar con claridad cuáles eran los patrones de pensamiento o, como diría Thomas Kuhn, los supuestos metafísicos en juego durante sus respectivas épocas.
La controversia acerca de la antigüedad de la Tierra se extendería a todo el siglo XIX, con un fondo de polémica entre catastrofistas y uniformistas que dominaría su primera mitad, si bien la profundidad temporal introducida por Hutton iba a ser adoptada por ambos bandos. Los catastrofistas, entre los que se encontraba Cuvier, concluían que la historia de la Tierra estaba signada por sucesivas convulsiones entre períodos de estabilidad. Lyell, en cambio, siguiendo a Hutton, iba a formular una compleja metodología, conocida como uniformitarianismo, fundada en una concepción del modo de operar de los fenómenos geológicos, que, en palabras del propio Lyell, representa un intento de explicar los primeros cambios en la superficie de la Tierra en referencia a causas que operan actualmente. Esto es, no hay causas que hayan dejado de actuar o que hayan variado en intensidad, ni otras nuevas que hayan comenzado a operar en períodos recientes: la Tierra siempre funcionó como lo hace en el presente.
Darwin (1809-1882) iba a encontrar en los trabajos de Lyell el marco adecuado para su teoría de la evolución. Sin embargo, primero tuvo que hallar argumentos para descartar la angustiante barrera temporal que limitaba la antigüedad de la Tierra, a lo sumo, a 200 millones de años. Este resultado había sido obtenido por Lord Kelvin (William Thomson, 1824-1907) a partir de sus cálculos basados en la termodinámica y en la hipótesis del paulatino enfriamiento de la Tierra. En la década de 1860, Kelvin calculó que, si originalmente la temperatura de la Tierra estaba entre los 7000ºF y los 10.000ºF, alcanzar su estado actual le habría tomado de 100 a 200 millones de años. Este desajuste entre la cronología geológica deducida de la termodinámica y el darwinismo, quedaría finalmente superado con el descubrimiento de la radiactividad.
Lecturas Sugeridas
GOULD, S.J., 1992, La Flecha del Tiempo, Alianza Editorial, Madrid (ed. orig.: Time’s Arrow, Harvard University Press, 1987).
MASON, S., 1986, Historia de la Ciencia, Alianza Editorial, Madrid, 4 vols. (ed. orig.: Main Currents of Scientific Thought, Abelard-Schuman Ltd., 1956; revisada: A History of the Sciences, Macmillan Pub. Co., 1962).
ROSSI, P., 1984, The Dark Abyss of Time, The University of Chicago Press.
TOULMIN, S. y GOODFIELD, J., 1965, The Discovery of Time, The University of Chicago Press.
WEBSTER, Ch., 1988, De Paracelso a Newton, Fondo de Cultura Económica, México (ed. orig.: From Paracelsus to Newton, Cambridge University Press, 1982).











